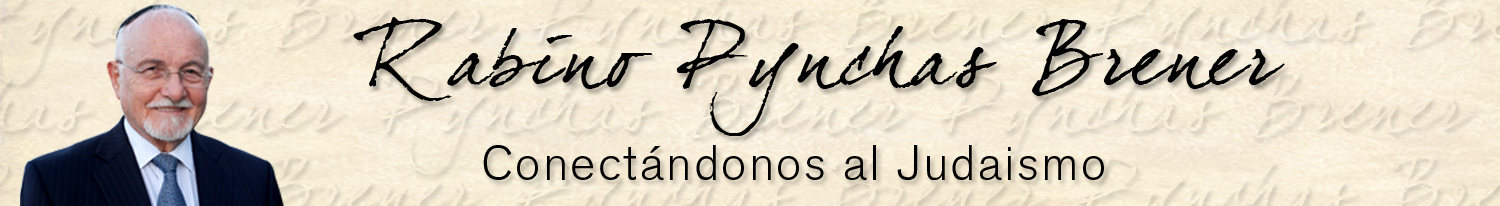Yosef asume los poderes administrativos de Egipto a los treinta años de edad, y se casa con Osnat la hija de Poti Fera (según Rashí este es el mismo Potifar, que manifiesta cambios sexuales pues desea a Yosef). De esta unión nacen Menashé y Efráyim. Durante los años de abundancia que Yosef predijo, se almacenan los excedentes para luego ponerlos inevitablemente a la venta en los años de hambruna que, aparecen. Toda la región sufre de escasez y Yaacov se informa acerca de la venta de productos, e insta a sus hijos que vayan a Egipto. Temiendo que pueda ocurrir una desgracia, Yaacov no permite que Binyamín, el menor de sus hijos y hermano de Yosef, por parte de madre, acompañe a sus hermanos en este viaje. Para adquirir los alimentos hay que llegar obligatoriamente donde Yosef, quién reconoce inmediatamente a sus hermanos. Los hermanos se postran delante de Yosef, asumiendo que es un dignatario egipcio mientras éste recuerda que se está cumpliendo lo vaticinado en uno de sus sueños.
Yosef le crea dificultades a sus hermanos sugiriendo que en realidad su misión es espiar el país, y de esta manera lo obliga a darle mayores datos personales. “Somos doce hermanos, hijos de un solo padre,” dijeron, “el pequeño está con su padre y uno ya no está más”. Para probar de la veracidad de sus palabras Yosef exige que uno de los hermanos quede como rehén, mientras vuelven con Binyamín. Los hermanos emprenden el viaje de regreso a la casa paterna. Yehudá insta al padre para que permita que Binyamín los acompañe en un segundo viaje de compras a Egipto. La hambruna se ha acentuado y sin alimentos adicionales no se podrá sobrevivir. Muy a su pesar, el anciano Yaacov da su consentimiento. Gracias a una estratagema, la copa de Yosef es escondida en el equipaje de Binyamín, presentándose la posibilidad una nueva tragedia. Al descubrirse el robo de la copa, Yosef acusa a los hermanos de traición y de ingratitud. Pero, agrega Yosef, el único culpable es el que se había apoderado de la copa, tratando de implicar a Binyamín. Estas copas eran utilizadas en aquel entonces para encantamientos y hechicerías, por lo cual su hurto era muy significativo y altamente comprometedor.
Nuestra lectura semanal comienza con el discurso que pronuncia Yehudá ante Yosef relatando los hechos que condujeron a la situación. La situación era crítica. Yaacov no sobrevivirá, a la desaparición de Binyamín, porque nafshó keshurá benafshó, “su espíritu (el de Yaacov) estaba amarrado a su espíritu (el de Binyamín)”, y era el último hijo de su amada Rajel. Cuando Yaacov rehusa dar el permiso para que Binyamín acompañe a sus hermanos en el segundo viaje a Egipto, el primogénito Reuvén le dice et shenei banai tamit, im lo avienu eleja; “podrás matar a mis dos hijos si no te lo traigo de vuelta”. Las palabras de Reuvén no eran convincentes porque ¿acaso Yaacov se vengaría de sus nietos por la desaparición de su hijo? Yehudá, en cambio, argumentó responsablemente al decirle al padre que con sus propias manos cuidaría a Binyamín y si ocurriese algo inesperado, vejatatí lejá kol hayamim, “consideraré haber faltado ante ti por el resto de mi vida”. Yehudá se ofrece a Yosef en calidad de esclavo a cambio de la libertad de Binyamín, porque el desenlace sería fatal para su padre Yaacov.
Yosef no puede contener más sus emociones. El sufrimiento que ha causado a sus hermanos está llegando a límites extremos y teme por la salud precaria de su padre. Sus sueños se han concretado y los hermanos han sufrido mental y emocionalmente por el daño que le causaron años atrás. Yosef decide revelar su identidad a sus hermanos y el llanto compartido se escucha por doquier. Los hermanos quedan consternados al escuchar las palabras, aní Yosef, haod aví jai; “yo soy Yosef, ¿vive mi padre aún?”. Yosef les sugiere que su acto de traición habría sido, en cierta forma, guiado por Dios con el propósito de que él, pudiese socorrerlos durante los años de hambruna. Yosef les urge para que regresen rápidamente al hogar ancestral y notifiquen al padre acerca de su existencia. Vehigadtem leaví et kol kevodí bemitsráyim, “y contarán a mi padre acerca de todos mis honores en Egipto”, es el mensaje orgulloso que Yosef envía al padre. Conociendo el gentil, aunque no siempre modesto, carácter de Yosef, algunos comentaristas sugieren que Yosef dijo a sus hermanos vehigadtem, “y contarán” a todo el mundo, que “leaví”, “a mi padre” pertenecen todos los honores que recibo en Egipto. Todo esto, en reconocimiento de la educación y de la preparación que había recibido en casa de sus padres, lo que le permitió llegar a tan alta posición en la Corte del Faraón.
¿Por qué guardó silencio Yosef durante todos esos años? ¿Acaso no estaba consciente del sufrimiento que su ausencia le causaba a su anciano padre Yaacov? Al alcanzar una posición de poder en Egipto podía haber enviado por sus hermanos y por su padre para que viniesen a disfrutar de las bondades de las tierras del Nilo. Se ha ofrecido respuestas diferentes pero ninguna de ellas es totalmente satisfactoria.
Yaacov, a pesar de la abundancia de detalles en el relato de sus hijos, no creyó que Yosef estaba vivo y que había alcanzado una posición excelsa. Pero dice la Torá, vayar et haagalot … vatejí rúaj Yaacov avihem, “y vio las carretas… y cobró vida el espíritu de Yaacov”. La palabra agalá tiene doble significación en hebreo. Puede traducirse como carreta y también como becerro. Dice Rashí, que el último tema que Yosef había tratado con su padre era el caso de un difunto abandonado en el campo. Yaacov le había enseñado que la distancia entre el difunto y los caseríos del área debía ser medida. Los ancianos del caserío más cercano debían declarar que ellos no habían derramado esa sangre inocente y ofrecer después un becerro como sacrificio. Se podría argumentar que lo más indicado hubiera sido una redada para capturar a los malhechores conocidos de las cercanías para tratar de identificar al culpable del crimen. Pero la tradición quería enseñar que los ancianos, como representantes de una sociedad organizada, tenían que asumir la responsabilidad cuando se cometía un crimen en su entorno. Porque se interpretaba que el crimen era consecuencia del ambiente de libertinaje y una demostración de que las enseñanzas de los maestros y líderes no habían surtido el efecto esperado. Las agalot, “carretas” recordaban el eglá, el “becerro” del sacrificio indicado en el último tema que Yaacov había estudiado con Yosef, por lo que llegó a la conclusión de que únicamente su hijo Yosef podía haber hecho esta alusión. Esto tenía un significado adicional. Se trataba del tema de un cadáver abandonado, y él, Yosef, también había sido abandonado a la incertidumbre de la esclavitud, que solía terminar en una muerte violenta.
La reunión entre padre e hijo es muy emocionante, con llantos y alegría. El Faraón los recibe con generosidad, bemetav haárets hoshev et avija..., “ubica a tu padre en la mejor de las tierras”, yeshvú beérets goshen, “se radicarán en la tierra de Goshen”. Goshen es un lugar privilegiado por su riqueza terrenal. Pero, Goshen también es un ghetto, porque el Faraón limitaba la residencia de Yaacov y sus hijos a un área específica. En los próximos capítulos leeremos que el Faraón, en un cambio de opinión (según algunos comentaristas, se trata de un nuevo Faraón) decide que estos nuevos extranjeros pueden subvertir el orden del reino por lo que toma medidas para controlar su crecimiento numérico. Se emiten nuevas leyes que podrán ser impuestas fácilmente hebreos están ubicados en un territorio definido, en un enclave específico. Este hecho servirá de modelo para la Edad Media y para los nazis de nuestros tiempos que no sólo aprendieron del pasado sino que sobrepasaron, en intensidad y grado, la sevicia de épocas anteriores.